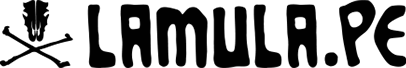#73 Urbanización y los nuevos urbanitas (07.03.24)
En una columna anterior les había contado sobre cómo el crecimiento de la población y su desaceleración desigual, se habían convertido en una de las mayores preocupaciones de la humanidad. Tal vez la expresión más conspicua de esta paradoja demográfica es la migración, que de momento inquieta más a los habitantes del norte global que a los demógrafos…
Pero la migración tiene otra cara, tal vez más convencional pero no menos importante. La migración del campo a la ciudad, que en los últimos tiempos los especialistas han convenido en llamar urbanización. En 1800 solamente el 10% de las personas vivía en ciudades; en 1960 los campesinos duplicaban en número a los citadinos; en el 2007 fuimos brevemente mitad y mitad; y hoy, el 57% de la gente habita en ciudades.
Al igual que con la natalidad, las tendencias de urbanización son dispares. Mientras en Europa, Oceanía, Asia oriental y América la transición de una mayoría rural a una urbana ya ha ocurrido, en África, Asia central y Asia del sur está por ocurrir, pero inevitablemente ha de pasar en los próximos 25 años. Para 2050, solo un puñado de países: Níger, Chad, Sudán del Sur, Etiopía, Uganda, Tanzania, Afganistán, Tayikistán, Nepal, Myanmar, Camboya y Papúa Nueva Guinea, conservarán más del 30% de sus poblaciones rurales.
La urbanización está asociada al crecimiento de las ciudades. El ranking de megaciudades (aquellas de más de 10 millones de habitantes) ha ido cambiando en el tiempo. En los 1950s había apenas dos Nueva York y Tokio; en los 1980s cinco, con la añadidura de Ciudad de México, Sao Paulo y Osaka; en los 2010 más de 20, y ahora vamos por las 44 megaciudades esparcidas en cuatro continentes, pero más en el sur global. Probablemente por ello el hacinamiento se ha asociado a las megaciudades, pues la velocidad de la urbanización no se condice con la del saneamiento. Los arrabales, favelas, tugurios, pueblos jóvenes, chabolas o como se les llame, son ubicuos en las ellas. En Lagos, la ciudad más grande africana (15 mill.) más de la mitad de sus habitantes viven en barrios marginales; en las asiáticas Delhi (34 mill.) y Dhaka (24 mill.) una tercera parte de sus pobladores habitan en viviendas sin servicios. Y la proporción es la misma en la ciudad de México (22 mill.) y Sao Paulo (22 mill.), emblemas de la prosperidad latinoamericana.
La pregunta se cae de madura ¿por qué mudarse a las ciudades si el riesgo de vivir en hacinamiento es tan alto? Y la respuesta es antitética y categórica: la evidencia demuestra que independientemente del lugar del que se trate, los servicios y las oportunidades de empleo, educación, salud y en general bienestar y progreso son más abundantes en las ciudades. Es decir, hechas las sumas y las restas -que incluye contaminación, tiempo de transporte, criminalidad, etc.- la vida es “mejor” en las ciudades grandes.
Para terminar esta breve revisión citaré un par de datos reveladores. El primero. Descontando que nuestro planeta está en más de tres cuartas partes cubierto por agua, algo menos del 3% de su superficie terrestre está construida o mantiene algún tipo de infraestructura, entre las que predominan las ciudades y las vías que las conectan. Y el segundo. Hace poco se calculó que más del 80% de las personas en el planeta viven a distancias equivalentes a 1 hora de una ciudad de al menos 20 000 habitantes, y solamente el 1% de las personas vive en lugares situados a más de tres horas de tales ciudades.
Esto significa que, imperceptible y sistemáticamente, casi todos quienes habitamos este planeta estamos camino a convertirnos en urbanitas, y permítanme lo grandilocuente, por primera vez en 200 000 años el hábitat natural del hombre es mayoritariamente urbano y el planeta va camino de convertirse en una inmensa y deshilachada giga-ciudad.